De Michael Gold a Betty Smith, los pobres en la literatura
“Yo
te confieso, para mí nada tan repugnante como esa bestia prolífica, que entre
vapores de alcohol va engendrando hijos que hay que llevar al cementerio o que,
si no, van a engrosar los ejércitos del
presidio o la prostitución”, le dice Iturrioz
a su sobrino Andrés, el joven estudiante de medicina en El árbol de la ciencia, de Baroja. Es el
tratamiento que reciben los pobres en cierta literatura, realidad que abordaría
la novela naturalista francesa con
curiosidad “científica”, en su afán de explicar los males sociales. Pensemos en
Germinal (1885), narración sobre una
huelga de mineros en el norte de Francia que muestra cómo el deseo de los
pobres de cambiar las cosas se apaga ante las condiciones inhumanas en las que
sobreviven.
Iturrioz,
el personaje barojiano, es todavía más radical en su desprecio hacia los pobres
(más que a la pobreza) cuando afirma: “Yo tengo verdadero odio a esa gente sin
conciencia que llena de carne enferma y podrida la tierra”. Es un provocador
escéptico que dinamitaría el orden social injusto, para él equiparable a la
naturaleza salvaje en su “lucha por la vida”, interpretación que debe mucho al
darwinismo social, de gran influencia entre la intelectualidad española, al
margen de su ideología.
Los
pobres siempre han servido de telón de fondo a la gran literatura burguesa que
se ocupaba de su clase, ya fuera en la ciudad o en la provincia: sus rituales sociales,
sus dilemas morales, sus aspiraciones de ascenso, sus temores, su decadencia y
ruina. Los pobres en el siglo XIX aparecían como personal del servicio
doméstico, como indigentes molestos, como delincuentes peligrosos, pero muy
pocas veces como protagonistas de la ficción. ¿Qué podía extraerse para la
literatura de aquella miseria? Nada hermoso ni bello, solo enfermedad, fealdad,
suciedad y horror.
Sin
embargo, en las primeras décadas del siglo XX surgen en Europa y en los Estados
Unidos grandes relatos en medio de la miseria. Recientemente he leído dos
joyas literarias cuya lectura me ha quitado el aliento y de los que extraería
páginas perdurables: Judíos sin dinero
(1930), de Michael Gold, y Un árbol crece
en Brooklyn (1943), de Betty Smith. Los dos tienen en común ser relatos de
la infancia de un escritor, en el primer caso, y de una escritora, en el
segundo. Los dos autores son hijos de emigrantes europeos que crecen en unas
condiciones de pobreza extrema. Ambos viven en familias que los cobijan con amor,
despertando en ellos una inclinación hacia la belleza y una capacidad de
vislumbrar otro mundo a través de la experiencia del arte y de la lectura. Los dos
llegan a la escritura como una forma de conjurar pérdidas dolorosas, sacrificios
y renuncias: la muerte del padre alcohólico, en el caso de Un árbol crece en Brooklyn, y la muerte de la hermana pequeña,
arrollada por un carruaje en una nevada, mientras iba a recoger leña para
calentar el hogar, en Judíos sin dinero.
Estas
dos historias se sitúan en Nueva York, en el East Side y en el barrio de
Brooklyn, respectivamente. Allí se acomodan los emigrantes que huyen de una
Europa en crisis. Un deseo profundo de cambio empuja a estas gentes en la larga
travesía en la que invierten sus ahorros. Se sabe que entre 1892 y 1954 desembarcaron
en la Isla de Ellis cerca de 12 millones de pasajeros. Muchos llegaban cargados
de ilusiones sin sospechar que serían devorados por la maquinaria del progreso.
Tras probar suerte entre sus paisanos y parientes, acaban sin dinero, sin un empleo
para proteger a los suyos. Con los años, quizás se encuentren más pobres de lo
que eran cuando llegaron. La razón: un revés de la fortuna, una estafa o un
paso equivocado. No hay lugar para el error en la jauría que tritura a los más
débiles.
A
estos emigrantes pobres solo les quedaba la voluntad, la fuerza de sus
convicciones, la consistencia de la tradición propia y la capacidad de soñar. De
los resortes interiores que sostienen la estructura del ser surge en algunos un
deseo de belleza, más allá de las limitaciones del medio. Se trata de una ley
física, de un impuso hacia adelante para salvar a la estirpe de la degradación
y el olvido. Esto es lo que ponen en evidencia los dos relatos que comento y
cuyos autores conocieron en la infancia las severas restricciones impuestas por
la precariedad del medio.
Novelas
de formación, en la primera, el narrador, alter ego del autor, nos instala en un
hogar de emigrantes judíos. En la segunda, la autora centra la narración en una
niña (ella misma) del barrio de Brooklyn, descendiente de irlandeses y
campesinos austriacos. Conmueve el frágil equilibrio del hogar, la férrea
voluntad de la madre que contiene lo que está en peligro de disolución. Ella es
quien guía a los hijos en las duras pruebas del camino.
Los
niños en este medio se hacen prematuramente adultos, como Mikel que aprende en
la escuela de la vida y nos ofrece una cruda visión de su ciudad, en Judíos sin dinero: “Ni árboles, ni
hierba, ni flores podían crecer en mi calle, pero la rosa de la sífilis
florecía día y noche”. Entre chulos, prostitutas, pederastas, usureros, éste atraviesa
el campo de fuego de la infancia hasta la edad de once años en que toma
conciencia de sus deberes para con la familia.
El
Nueva York de la periferia, donde se hacinan los emigrantes, no es la pujante
urbe que proyecta su mirada hacia la antorcha de la libertad, ni aquella que
orgullosa levanta faraónicas obras de
arquitectura e ingeniería. Los niños descubren una selva “donde las fieras
abundan, donde crecían hongos venenosos: invertidos, morfinómanos,
secuestradores, incendiarios, bandidos”. La ciudad de Mikey, el judío de origen
rumano, está delimitada por calles plagadas de criaturas harapientas, por vagabundos
que se congregan en las puertas de las lecherías. Sin embargo, en su hogar
recibe el rico legado del padre, el mágico poder de la palabra que domina este
contador de historias que cautiva a los hijos. En la azotea, más cerca del
cielo, les transmite las tradiciones de Rumanía, bajo la luz de la luna y las
estrellas, con la voz grave y magnética de un maestro. El padre tiene, además, una
reverente pasión por el teatro, que comparte con otros obreros manuales sin
educación. Tal es la pasión, que solía ir hasta veinte veces a ver comedias de
Schiller, Gorki o Tolstoi. De la madre, Mikey recibe el ejemplo de su dignidad
ante el oprobio de ser objeto de la caridad de una institución benéfica.
Los
niños dejan demasiado pronto la infancia, se encuentran con una morbosa carga
de responsabilidades, como Mikey, que debe renunciar a sus estudios, a pesar de
demostrar un precoz dominio del idioma y gran talento narrativo en sus
composiciones. Pero, además, es en la adolescencia cuando adquiere una
conciencia de clase que le mueve a la rebelión. La humillación de buscar un
empleo es lo más sangrante para este personaje, que al final de relato afirma:
“No puede haber libertad en el mundo mientras los hombres tengan que mendigar el
trabajo”. Comprende que el único camino es la revolución y es así como Michael
Gold cierra este relato: ¡Oh, Revolución que me enseñó a pensar, a luchar y a
vivir”. Era inevitable, por tanto, que Gold también se hiciera eco de las
reivindicaciones de los trabajadores para redimir a los suyos, como intelectual
y como escritor.
Michael
Gold escribió piezas de teatro, sin duda por la pasión que le transmitiera el
padre. Pero la fuerza de lo vivido, que late en su interior, los rigores de su
infancia y la temprana conciencia del
implacable sistema, emerge en Judíos
sin dinero, que llegó a ser un best
seller en el momento de su publicación. El relato es una prueba de cuánta
belleza puede atesorar la miseria, algo que no es ninguna novedad si pensamos
en las penurias de Cervantes. Cuando una delegación de franceses que visitó España
y preguntó por el ya admirado autor del Quijote,
le explicaron que se trataba de un hidalgo pobre. Entonces, estos hicieron el
más frívolo de los comentarios. Su conclusión fue que, si Cervantes había
escrito una obra tan maravillosa en medio de la miseria, mejor sería que
continuase pobre para gloria de las letras.
No
debe sorprendernos, por tanto, que en medio de la pobreza florezcan delicados
frutos que brotan del corazón, ese secreto jardín reservado para momentos
luminosos. La infancia difícilmente renuncia a la felicidad, como tampoco olvida
el legado de los mayores, una rica herencia que no tiene nada que ver con el
dinero. Es todo aquello que se guarda en nuestro interior y que nadie puede
arrebatarnos, el deseo de transformar la realidad dentro de nosotros, la posibilidad
de dar vida en la ficción a todo aquello con lo que soñamos, como la familia de
Francie en Un árbol crece en Brooklyn,
que mata el hambre con la imaginación.
Betty
Smith alcanzaría un éxito clamoroso con esta novela, que inspirara la primera
película de Elia Kazan, en 1945, titulada Lazos
humanos. La autora tenía cuarenta y siete años cuando se publicó. El relato
nos instala en uno de los suburbios de Brooklyn en 1912, con Francie como
protagonista, una niña entregada a la pasión por la lectura. Ella y su hermano
deben llevar a casa el dinero obtenido de la venta al trapero de deshechos recogidos
en las alcantarillas: paquetes de cigarrillos vacíos, envoltorios de chicles,
papel plateado, etc. Pasan por este universo de miseria los distintos miembros
de la familia, la abuela austriaca y la irlandesa, las tías y los tíos y los
vecinos del barrio con sus distintas tradiciones.
Capítulo
aparte merece la biblioteca pública donde la niña de este relato acude con
devoción y respeto. Su propósito es leer todos los libros del mundo, por orden
alfabético. El padre, cantante y bohemio, entregado a la bebida para desgracia
de los suyos, inspira hondos sentimientos de atracción y de pena; la madre
diligente, metódica, ahorrativa, digna heredera de la tradición, multiplica sus
esfuerzos para sacar adelante a sus dos hijos. La abuela austriaca analfabeta, que
reverencia la lectura y los conocimientos, inspira las más bellas páginas de la
novela cuando responde a la pregunta de la hija sobre lo que debe hacer para
construir un mejor futuro para la niña recién nacida. ¿Cómo empezar? El
secreto, le dice Rommely, “está en saber leer y escribir. Tú sabes leer. Todos
los días debes leer a tu hija una página de algún libro, todos los días hasta
que ella aprenda a leer. Entonces ella deberá leer todos los días. Ese es el
secreto”.
De
la lectura a la escritura, un paso inevitable cuando el impulso creador se
agita. Francie anota en su diario todo tipo de impresiones y hemos de suponer
por su carácter que sorteará las dificultades para consumar su destino de
escritora. La novela se cierra con la salida del hogar de la protagonista en
busca de ese futuro para el que se preparaba, mientras pasaba las tardes de
verano ante la ventana devorando libros que la hacían soñar con otros mundos. Dice
la abuela: “Debes contarle los cuentos de hadas de mi tierra. Hablarle de
aquello que, sin ser de la tierra, perdura en el corazón de la gente: hadas,
duendes, elfos y demás”.
Yo
que fui una niña pobre sin conciencia de serlo, debo a mis padres la curiosidad
y pasión por el conocimiento y la devoción por la belleza que perdura en la
tradición literaria, porque mi madre nos enseñó a rezar con Amado Nervo: “Señor,
Señor, tú antes, tú después, tú en la inmensa / hondura del vacío y en la
hondura interior”. Sirva esta modesta reseña para agradecerle a mi madre la
rica herencia que nos entregó, ahora que acaba de cumplir noventa años.

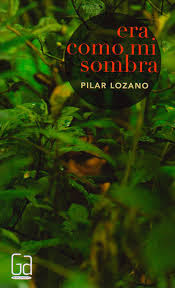
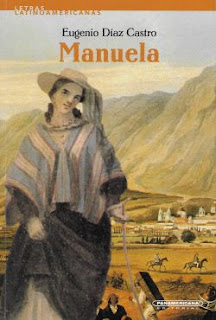

Comentarios
Publicar un comentario